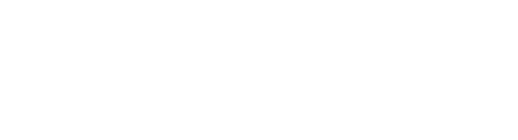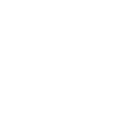La basura electrónica crece sin freno mientras la capacidad de reciclarla a tiempo no da la talla. En 2022, el planeta generó alrededor de 62 millones de toneladas de chatarra digital y solo se documentó el reciclaje adecuado de poco más de una quinta parte. Esa es, con todas las letras, la cifra que revela el “porcentaje real” de recuperación: un 22,3% de e‑waste correctamente recogido y tratado, según el Monitor Mundial de Residuos Electrónicos (GEM) liderado por UNITAR y la UIT.
Detrás de ese porcentaje hay una brecha que no deja de abrirse: la generación de basura electrónica aumenta a un ritmo de 2,6 millones de toneladas al año y avanza cinco veces más rápido que el reciclaje documentado. Las proyecciones elevan el volumen anual hasta 82 millones de toneladas en 2030 y, lo que es peor, anticipan que la tasa oficialmente gestionada podría caer hacia el 20% si no cambian las reglas del juego.
¿Qué es exactamente la basura electrónica y cómo se clasifica?
Cuando hablamos de e‑waste nos referimos a cualquier aparato que, durante su vida útil, haya necesitado corriente o baterías. Bajo la normativa europea, esos residuos se encuadran como RAEE y engloban desde teléfonos y ordenadores hasta grandes electrodomésticos y equipos de comunicación. La OCDE sintetiza bien la idea: si se alimenta con electricidad, su fin de vida entra en la categoría de residuo electrónico.
En la UE y España (Real Decreto 110/2015), los grupos de RAEE incluyen, entre otros: frigoríficos y equipos de refrigeración; informática y telecomunicaciones; electrónica de consumo y paneles fotovoltaicos; monitores y pantallas; lámparas (incluidas LED); y máquinas expendedoras. A esta lista se suma un dato revelador sobre hábitos de uso: hoy hay más suscripciones móviles que personas en el mundo, lo que explica la avalancha de terminales que cada año alcanzan el final del ciclo.
La magnitud real: toneladas, personas y valor perdido
Los 62 millones de toneladas de 2022 equivalen, para hacernos una idea visual, a una fila de 1,55 millones de camiones de 40 toneladas rodeando el ecuador. En términos per cápita, Europa vuelve a encabezar la lista con 17,6 kg por habitante y año, mientras que en España la cifra asciende a unos 19,6 kg por persona. Este crecimiento es sostenido: frente a 2010, el volumen ha aumentado un 82% y, si nada cambia, seguiremos sumando toneladas a gran velocidad durante esta década.
El desequilibrio entre lo que generamos y lo que reciclamos está dejando, además, un agujero económico. Se estiman recursos recuperables sin contabilizar por valor de alrededor de 62.000 millones de dólares según el GEM, mientras que otros análisis sitúan el material desperdiciado en el entorno de 91.000 millones de dólares. Las diferencias se deben a metodologías y alcances distintos, pero el mensaje es claro: estamos tirando a la basura una fortuna en metales y materiales críticos.
Para redondear el panorama, una pequeña parte de los residuos se recicla o se reutiliza por vías no oficiales, sin control ni trazabilidad. El grueso, sin embargo, termina en almacenes, vertederos o circula a través de movimientos transfronterizos opacos. En 2022, hasta un 8,2% del e‑waste mundial se envió a terceros países, con el 65% de esos flujos desde economías de renta alta hacia regiones de ingresos medios y bajos.

Peligros ambientales y para la salud: del plomo al mercurio
Los aparatos electrónicos contienen un cóctel complejo de sustancias y aditivos peligrosos: plomo, mercurio, cadmio, cromo y retardantes de llama, entre otros. Su manipulación y eliminación inadecuadas liberan contaminantes capaces de dañar el cerebro, el sistema nervioso, los pulmones o los riñones. Se ha observado que prácticas como la quema al aire libre, los baños ácidos o el triturado sin control degradan el aire y el suelo, y contaminan polvo y aguas en zonas de reciclaje y comunidades cercanas.
El impacto puede medirse con ejemplos contundentes. Se calcula que un único tubo fluorescente puede llegar a contaminar hasta 16.000 litros de agua; una batería de níquel‑cadmio típica de antiguos móviles, 50.000 litros; y un televisor, por el fósforo que incorpora, hasta 80.000 litros. En el caso del mercurio, la evidencia científica documenta daños neurológicos, mientras que el plomo afecta al desarrollo cognitivo y al sistema circulatorio; el cadmio compromete la reproducción y el cromo está vinculado a alteraciones óseas y renales.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que niños y mujeres embarazadas son especialmente vulnerables. Los niños participan con frecuencia en tareas de desmontaje por su “ventaja” de tener manos pequeñas, lo que los expone directamente a químicos peligrosos y a lesiones. La OIT considera estas actividades una de las peores formas de explotación infantil y estima que 16,5 millones de menores trabajaban en 2020 en el sector industrial, incluido el tratamiento de residuos. Los efectos van desde partos prematuros y mortinatos hasta problemas de neurodesarrollo, alteraciones del aprendizaje y aumento del asma.
Transición energética, materiales críticos y la otra cara del progreso
La electrificación del transporte y la expansión de renovables elevan la demanda de minerales críticos. Para fabricar un coche eléctrico, por ejemplo, hacen falta en torno a 65 kg de grafito, 50 kg de cobre, 40 de níquel, 25 de manganeso, 13 de cobalto y 9 de litio; un vehículo de combustión se libra de varios de esos insumos, pero a cambio quema combustible durante toda su vida útil. Según la AIE, en 2023 la demanda global de litio creció un 30% y la de níquel, cobalto, grafito y tierras raras subió entre el 8% y el 15%.
Entre los componentes clave del mix tecnológico figuran los imanes permanentes de aerogeneradores, el silicio de los paneles fotovoltaicos y las grandes cantidades de cobre y aluminio para redes. La dependencia de pocos países para el suministro de tierras raras es “asombrosa”, y hoy menos del 1% de su demanda se cubre mediante reciclaje de e‑waste. No extraña que la inversión minera se acelere, con costes ecológicos y sociales asociados: deforestación, contaminación de aguas y conflictos en regiones proveedoras.
Frente a este escenario, la “minería urbana” de residuos electrónicos avanza, aunque todavía no pueda competir a gran escala con la extracción primaria. En Madrid, desde el CENIM‑CSIC se impulsa el proyecto RC‑METALS, que ya opera al 50% una planta piloto (ISASMELTMF600) enfocada en la recuperación de metales a través de cadenas combinadas de pretratamiento físico (trituración, molienda, clasificación, separación selectiva), operaciones hidrometalúrgicas y procesos pirometalúrgicos a alta temperatura. La previsión es alcanzar el 100% de operatividad para finales de febrero de 2025 e ir transfiriendo el conocimiento resultante a la industria.
El desafío técnico no es menor
Los residuos electrónicos son heterogéneos y alternan metales valiosos con compuestos orgánicos (por ejemplo, retardantes de llama en placas y soportes). Recuperar cada metal con la pureza requerida obliga a secuencias complejas de tratamiento y a fases de limpieza exigentes para evitar emisiones contaminantes. En paralelo, iniciativas industriales como la de Atlantic Copper proyectan plantas de tratamiento de gran capacidad para los próximos años, un signo de que el sector empieza a escalar soluciones.
Europa, modelización avanzada y límites del sistema
Para planificar a largo plazo, la UE ha profundizado en herramientas como el proyecto FutuRaM, que utiliza un modelo de existencias y flujos (stock‑and‑flow) para seguir los RAEE desde su venta hasta el fin de vida y las rutas de recuperación. Su gran aporte es vincular datos de composición de productos con los flujos de residuos y las eficiencias de cada etapa, generando una visión equilibrada de disponibilidad teórica y pérdidas de materias primas secundarias hasta 2050.
El modelo se apoya en estándares internacionales (UNECE, E‑waste Statistics Guidelines) y amplía la caracterización de productos siguiendo la jerarquía de ProSUM, que estructura cada aparato por UNU‑KEY y descompone su composición en niveles mutuamente excluyentes: componentes, materiales y elementos. Este refinamiento mejora la trazabilidad de materias primas críticas, aunque incorpora una hipótesis simplificadora: la composición uniforme de productos en todos los países UE27+4, lo que puede enmascarar diferencias reales de consumo, tecnología y políticas nacionales.
En la parte estadística, FutuRaM integra datos oficiales con distribuciones de Weibull para estimar generación de residuos y recoge la evolución tecnológica para que la mezcla de RAEE refleje distintas “cohortes” de productos. El bloque de recuperación preserva la jerarquía producto–componente–material–elemento y aplica coeficientes de transferencia en cada etapa de tratamiento. ¿Su talón de Aquiles? No contempla pérdidas operativas no previstas ni restricciones de diseño, por lo que ofrece estimaciones teóricas útiles para planificar, pero no sustituyen a la validación práctica.
Mirando al horizonte, el modelo explora tres escenarios hasta 2050: un Business as Usual que prolonga tendencias actuales; un escenario Recovery que mejora la eficiencia de recuperación sin alterar la generación; y un enfoque de Circularity orientado a mayor durabilidad, reparabilidad y menos residuos. La utilidad de estos escenarios radica en su comparación, aunque los resultados dependen de supuestos sensibles sobre consumo, diseño y tecnología.
Leyes, comercio y responsabilidad: de Basilea al usuario
La regulación es desigual. En 2023, 81 países contaban con alguna legislación específica sobre e‑waste y 67 incorporaban instrumentos con responsabilidad ampliada del productor. Aun así, persisten enormes lagunas: una fracción relevante de residuos cruza fronteras hacia economías con menos controles, muchas veces bajo la etiqueta de “segunda mano”. El Convenio de Basilea regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su Enmienda de Prohibición (en vigor desde 2019) impide exportarlos desde la OCDE, la UE o Liechtenstein hacia otros Estados parte, pero la práctica demuestra que los desvíos siguen ocurriendo.
Además de reforzar controles, la agenda prioritaria incluye: incorporar salud pública en la legislación nacional; vigilar vertederos y entornos; profesionalizar y supervisar intervenciones que reduzcan la informalidad; formar al personal sanitario en riesgos pediátricos por e‑waste; y erradicar el trabajo infantil. Para cerrar el círculo, cada consumidor tiene su parte: comprar mejor, alargar la vida útil y entregar residuos en canales oficiales. Incluso en Europa, tras más de dos décadas de normativa, apenas el 43% de los flujos queda documentado como recogido formalmente.
Cambiar de móvil cada poco tiempo multiplica la huella: acorta ciclos de vida y presiona la demanda de minerales críticos.
De la teoría a la acción: campañas, trazabilidad y diseño
Entre las iniciativas de sensibilización destaca “Movilízate por la selva”, impulsada por el Instituto Jane Goodall España. A través del reciclaje de móviles en desuso (con envíos gratuitos prefranqueados), la campaña visibiliza el vínculo entre demanda de minerales (coltán, casiterita, etc.) y conflictos socioambientales en lugares como la República Democrática del Congo, además de recaudar fondos para proyectos educativos y de conservación. Es un ejemplo práctico de cómo convertir un residuo cotidiano en impacto positivo.
Fuera del ámbito divulgativo, dos palancas son decisivas. La primera es la trazabilidad: conocer qué entra, qué sale y en qué punto se pierde el material. Sin ese mapa, es imposible cerrar fugas. La segunda es el diseño para el reciclaje y la reparación: productos más duraderos, modularidad, piezas estándar y disponibilidad de repuestos. Con esa lógica, avanza en Europa la agenda de “derecho a reparar” y se discute el pasaporte digital de producto para facilitar la identificación de sustancias y materiales al final de vida.
Prácticas de alto riesgo que hay que erradicar para evitar basura electrónica
El reciclaje inseguro adopta formas conocidas y peligrosas: recogida informal en vertederos, vertido en tierra o cursos de agua, mezcla con basura municipal, quemas y calentamientos al aire libre, baños ácidos, triturado de plásticos con liberación de polvos y desmontajes manuales sin protección. Estos procesos generan humos tóxicos y contaminantes que viajan lejos del foco original y afectan a poblaciones enteras. La OMS ha documentado reducción de la función pulmonar, mayor incidencia de asma y presencia de contaminantes en leche materna y tejidos.
También hay efectos “de retorno”: cuando se reciclan dispositivos antiguos que contenían aditivos ahora prohibidos (por ejemplo, ciertos retardantes de llama bromados), estos pueden reintroducirse inadvertidamente en nuevos bienes fabricados con material reciclado si no hay control analítico. Estudios recientes han detectado estos compuestos en plantas europeas, recordándonos que la economía circular necesita controles químicos estrictos para no “reciclar” también los tóxicos del pasado.
¿Y si elevamos la recogida al 60%?
Los análisis del GEM sugieren que, si los países elevasen las tasas de recogida y reciclaje de e‑waste hasta el 60% para 2030, los beneficios superarían a los costes en más de 38.000 millones de dólares, reduciendo riesgos para la salud y recuperando materias primas valiosas. El reto es complejo: hace falta infraestructuras, atajar envíos ilegales, expandir reparación y reutilización, y mejorar el diseño de productos. La buena noticia es que la inversión se amortiza con creces cuando el sistema funciona.
Datos y cifras clave que conviene tener a mano sobre la basura electrónica
- 62 Mt en 2022 (+82% respecto a 2010); crecimiento anual de 2,6 Mt; proyección a 82 Mt en 2030.
- 22,3% de recogida y reciclaje documentados en 2022; posible descenso hacia el 20% en 2030.
- Entre 62.000 y 91.000 millones de USD en materiales valiosos desperdiciados cada año, según fuentes.
- Europa lidera per cápita (17,6 kg/persona; España ~19,6 kg); solo el 43% se recoge formalmente.
- 8,2% del e‑waste mundial cruzó fronteras en 2022; mayoría desde países ricos hacia regiones de menor renta.
- Hasta 60 elementos de la tabla periódica en aparatos electrónicos; 70–72% de materiales potencialmente reciclables.
¿Cómo encaja todo en la economía de materiales?
El reciclaje de RAEE es una pieza en un puzle mayor: reducir consumo, prolongar la vida útil de los aparatos, reutilizar y reparar antes que reciclar, y asegurar que cuando llegue el fin de vida existan canales formales, trazables y seguros. La transición energética exige cobre, níquel, litio o tierras raras; recuperarlos de la chatarra consume menos energía que extraerlos de la mina y disminuye impactos ambientales. No obstante, la recuperación de algunos metales sigue siendo tecnológicamente difícil y económicamente ajustada, por lo que la prioridad debe ser generar menos residuos.
Un último apunte sobre escalabilidad: aunque la “minería de residuos” despegue, si la producción de aparatos continúa disparada, el sistema no dará abasto. Como señalan investigadoras del CSIC, el reciclaje es necesario, pero no es una carta blanca para producir sin límite. Hacen falta reglas que alineen oferta, demanda y diseño de productos con objetivos de salud pública y ambientales.
El debate sobre el “porcentaje real” de reciclaje de basura electrónica no es solo una cifra; expone un modelo que genera residuos más rápido de lo que puede gestionarlos, externaliza costes a los más vulnerables y desaprovecha materiales estratégicos. Aumentar la recogida formal, erradicar prácticas peligrosas, impulsar reparación y trazabilidad, y escalar tecnologías de recuperación son pasos complementarios e imprescindibles.
Si alineamos políticas, industria y ciudadanía, el 22,3% dejará de ser un techo de cristal y pasará a ser el punto de partida para un sistema más justo, eficiente y saludable. Comparte esta información para que otros usuarios conozcan sobre el tema de la basura electrónica.
Continúar leyendo...